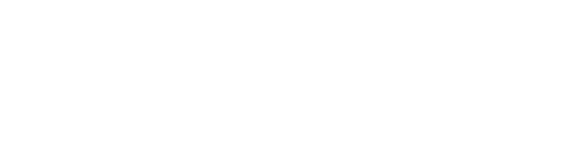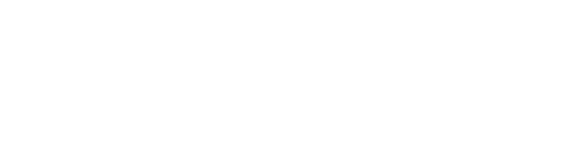Entrevistes
Irma Ariola: “Cuando llegué aquí y vi que hay tanta gente mayor que vive sola, me chocó mucho”
Jornades interminables, experiències de maltractament emocional, episodis de racisme i esgotament físic. Són algunes de les situacions a les que cada dia s’enfronten les persones que treballen en el sector de les cures. Irma Ariola (Puerto Cortés, Honduras, 1985) ha viscut en primera persona aquesta realitat durant els més de 15 anys que porta dedicant-se al que l’apassiona: tenir cura de qui ho necessita. Per això va decidir formar, al costat d’altres companyes, Ca l’Abril (Perú, 52), una cooperativa de cures que té una doble missió: potenciar l’autonomia i el benestar de les persones amb necessitat de cures i, alhora, dignificar un sector encara molt precaritzat.

Entrevistes
Gil Toll: “La Casa de la Premsa ha de ser un referent en la lluita contra la desinformació”
La trajectòria de Gil Toll (Lleida, 1963) ha estat marcada per una doble vida professional i personal. Mentre que, per una banda, sempre ha estat vinculat al periodisme econòmic, en paral·lel i des de fa més de quinze anys dedica temps a la recerca històrica de la Casa de la Premsa, entre d’altres, arran d’una investigació familiar. Així, la seva vida s’ha teixit des de dues línies paral·leles: la televisió, per professió, i la història del periodisme, per vocació.
Entrevistes
Sindicat de Barri del Poble-sec: “Es fa política d’aparador, mentre que molta gent viu en situació de precarietat”
Entrevistes
Marta Calaf i Javier Velasco: “La pressió turística i la calor fan que molts veïns es quedin a casa per l’FM”
Enguany, la Festa Major del Poble-sec comptarà amb uns pregoners molt especials: la Marta Calaf (Barcelona, 2001), membre activa dels Diables del Poble-sec, i el seu avi, el Javier Velasco (Barcelona, 1946), figura històrica vinculada als Gegants del barri. Neta i avi comparteixen no només un vincle familiar, sinó també un compromís profund amb el Poble-sec i la seva cultura popular.
-

 Entrevistesfa 3 mesos
Entrevistesfa 3 mesosMarta Calaf i Javier Velasco: “La pressió turística i la calor fan que molts veïns es quedin a casa per l’FM”
-

 Hemerotecafa 3 mesos
Hemerotecafa 3 mesosZONA SEC 254
-
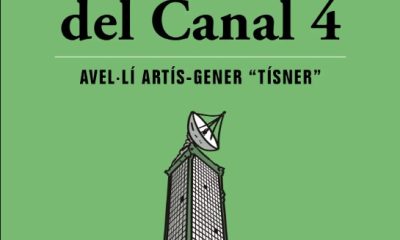
 Culturafa 3 mesos
Culturafa 3 mesosRetorn al Canal 4
-

 Políticafa 3 mesos
Políticafa 3 mesosEDITORIAL | L’orgull de ser, l’orgull de viure junts
-

 Societatfa 3 mesos
Societatfa 3 mesosLa turistificació i el fenomen dels expats amenacen la continuïtat de la vida veïnal
-

 Políticafa 3 mesos
Políticafa 3 mesosGeorgina Lázaro (Junts): “El Govern suspèn al Poble-sec: paraules buides davant una situació real”
-

 Societatfa 3 mesos
Societatfa 3 mesosArrenca la Festa Major!
-

 Històriafa 3 mesos
Històriafa 3 mesosLa plaça de l’Univers